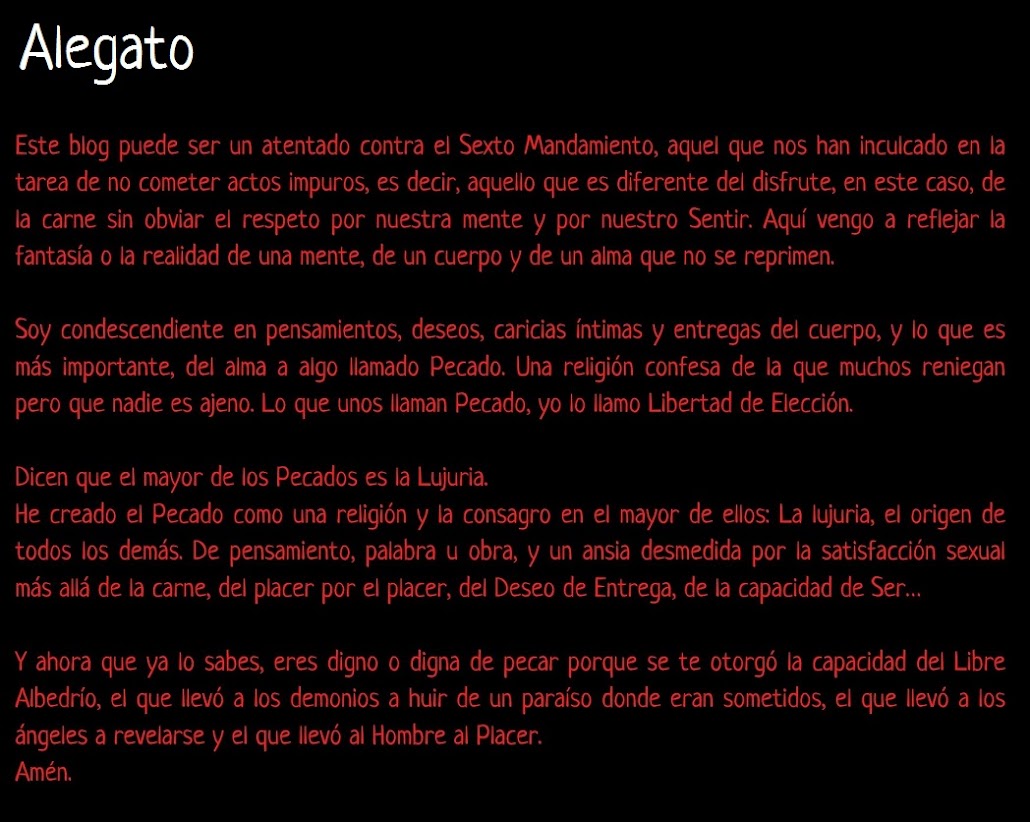Empujadas en medio de
aquella marabunta de gente que se dirigía hacia el gran salón
de baile, quedamos separadas pese a mi empeño por tenerla cogida del brazo. Yo salí
por un lado. Ella por el otro… y un abismo entre ambas.
Por más
que grité su
nombre, asustada, a ella le pareció importarle muy poco aquella situación.
Levanté la
vista sobre la galería
superior. Había
una parte arqueada que servía de perfecta atalaya para ver todo lo que
acontecía
en la estancia. Un numeroso grupo de hombres –intuí
que lo eran por el modo de vestir pero algunos iban ataviados con la maschera
nobile, por lo que era complicado averiguar si lo que había
debajo era un hombre o una mujer. Tuve la sensación de sentirme observada
pero, por qué
iba a serlo si había
tantas mujeres a mi alrededor sobre todo con aquellos escotes que dejaban poco
al bello arte de imaginar.
Me sentí
confundida y aturdida. Aquellos segundos de oleaje humano me llevaron hasta el
otro extremo de aquella parte del salón, muy alejada del lugar por el que había
entrado. Sentí
que todo el mundo me observaba, que yo, obsesionada y aterrada, era el centro
de atención. Pero
no lo era.
Y ni rastro de Valentina
que, a buen seguro no me echaba para nada de menos, mas yo temía
por ella. Me
quité la máscara un segundo. Me
molestaba y mi agitación me hacía sudar.
- Balli? – me preguntó aquel enmascarado a mi oído.
Me sobresalté.
Me aparté de
él
en un simple movimiento y le miré. Era alto y vestía
elegantemente con una casaca de tela adamascada en tonosagrisados, rematada con
detalles dorados y pasamanería. La camisa
se dejaba unas chorreras por la pechera y terminaba anudada al cuello
con una gran lazada que se sumaba a aquella. Me tendió su
mano, que agitó
para apartar las puñetas
que sobresalían
de la manga. Un anillo con una enorme piedra roja lucía
en el dedo corazón de
aquella mano. Sus ojos, al otro lado de la máscara, eran de un negro tan profundo
como el ébano,
como una de esas noches oscuras donde la luna no brilla. Tenía
una sonrisa bonita, muy masculina, embaucadora, solemne…
La capa negra y el bastón
le daban un toque distinguido que se veía remarcado por aquel sombrero.
- No –balbuceé,
negando también
con la cabeza-. Grazie. No, non ballo –rematé,
intentando alejarme pero me cogió de la mano. Lo hizo con fuerza pero,
al tiempo, con delicadeza.
Me apretó contra su pecho. Le sentí a
mi espalda. La respiración
se me cortó y
me quedé
estoica. Percibí su
aliento, quemándome
el cuello. A nadie llamaba la atención. Tenía ganas de gritar, ganas de
salir corriendo de ahí
pero tenía
los pies clavados al suelo y el resto del cuerpo agarrotado.
- Qualcuna di così incantevole come te non può
stare da sola stanotte…
-su mano pasó
desde mi espalda hasta un costado mientras él giraba a mi alrededor, como observándome,
como un zorro estudiando el gallinero. Luego se detuvo sobre mi vientre hasta
llegar al otro costado y, entonces, percibí el sonido de la música
que hasta entonces parecía
haber cesado.
Solo podía
ver su sonrisa y el embrujo de aquellos ojos negros. Giré y
giré,
pasos hacia adelante; pasos hacia atrás…, a su merced, envuelta en una especie
de trance en el que las lámparas
de araña
del techo parecían
ser mi única
referencia.
Y sobre el fondo de los
clavicordios, de los violonchelos de los violines y demás
instrumentos, le oí
pronunciar su nombre: Davide.
Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…, Davide…
Replicó
una y otra vez como una campana en mi cabeza.
Las voces altas, las risas
escandalosas…
Nada me parecía
normal. Seguramente porque jamás antes había estado en una situación
ni lugar semejantes.
Y bebí.
Y no debí
hacerlo.
Y comí.
Y tampoco debí
hacerlo.
Y me dejé
besar.
Y no debí
dejarme.
Me dejé
llevar fuera del salón.
Y no debí
abandonarlo.
Me quitó
despacio la máscara
y el collar que yo me había
colgando sobre la frente a modo de corona, me tocó la piel. Creo que podía escuchar los latidos de
mi corazón y
la respiración
cortándome
las vías respiratorias.
Con el reverso de los dedos
de su mano derecha me acarició el rostro, mientras con la otra hacía
repicar los dedos en la puerta con un ritmo similar al trote de los caballos.
Con las yemas rozó
mis labios, suavemente al principio; apretando después,
viéndome
en la necesidad de separarlos. Estaba realmente asustada y, en cambio, era
imposible abandonar aquella sensación. Era como si el riesgo, como si el
peligro, como si el mismo miedo que estaba sintiendo me hicieran permanecer
quieta, a la merced de aquel desconocido.
Su boca se posó
sobre la mía.
Aquel roce, aquella forma de pasarla sobre mis labios; el tacto húmedo
de su lengua… me
hicieron flaquear y él
me cogió
para llevarme en brazos hasta aquella enorme cama de la que no me había
percatado hasta que me depositó sobre ella. Quedé
tumbada a lo ancho.
Permanecí
inmóvil,
observando cómo
se desprendía
de la casaca y la dejaba colgada del palo de la esquina de la cama; cómo
se quitaba despacio, sin dejar de mirarme desde el otro lado de la máscara,
la camisa: botón a
botón;
como hacía
lo mismo con los zapatos y luego con el pantalón… Y
fue la primera vez que vi a un hombre desnudo tan cerca de mí.
No sabía dónde
mirar pero los ojos se me iban a lo que tenía entre las piernas. Aquel trozo de
carne, de músculo,
erecto y grueso, que apuntaba hacia mí y me pareció
enorme.
Se tumbó a
mi lado, despacio y calmado, como disfrutando de aquella experiencia. Estaba
claro que andábamos
en gran desventaja. Él,
maestro, diestro y seguro. Yo, virginal e ingenua, inexperta y asustada.
Perfiló mi
cuerpo con una mano; desde mi rostro hasta donde ya no le daba la largura de su
brazo, pasando por mi pecho, por mi vientre, por encima de mi sexo… Y
me giró,
dejándome
boca abajo. Y yo, obedecía.
Obedecía
como si tuviera que hacerlo, como si mi papel fuera ese: el de dejarme hacer para
descubrir.
Desabotonó la
parte posterior de mi vestido y acarició la piel que quedaba al descubierto.
Volvió a
girarme para quedar boca arriba y me lo fue quitando: Primero, las mangas,
luego el resto. Me quedé
con mi ropa interior, con aquella tela ajustada sobre el pecho por medio de una
cinta que se anudaba al frente.
Un movimiento rápido
y cambié de
postura para poder apoyar mi cabeza en los almohadones. Reptó
sobre mi cuerpo. Podía
percibir el calor de su aliento aún por encima de la tela y sentí un
extraño
cosquilleo en todo mi cuerpo y, lo que más me sorprendió,
un pálpito
en mi sexo, la sensación
de sentirme mojada.
Me quitó
los zapatos, con delicadeza, dejándolos caer al suelo. Siguió
con mis medias. Deshizo la lazada que sujetaba la primera a mi muslo y la fue
retirando muy despacio, besando mi carne: Besos cortos, con sonido… Y
cayó al
suelo. Hizo lo mismo con la otra y asió mi pie, obligándome
a levantar un poco la pierna izquierda. Su ascenso, igual que el descenso: un
continuo listado de besos que se alargó hasta el hueco de mis piernas. Dí un
respingo e intenté
apartarlo.
- Ssshhh…-
siseó, mirándome.
Me apartó
las manos, dejándolas
paralelas a mi cuerpo.
Me besó la
frente y mis párpados
cerrados; el perfil de mi nariz, la barbilla; mi cuello, con los labios
separados y húmedos;
la garganta y el nacimiento de mis pechos. Desarmó la lazada que cerraba
aquella abertura de botones pequeños: Estos, uno a uno.
Pasó,
ligera, la palma de una mano sobre uno de mis pechos, como si no quisiera
tocarlo del todo, como el suave aleteo de una mariposa sobre una flor; luego,
un par de dedos, dibujando la aureola que se abría alrededor de la cumbre
erecta. Después,
con la yema de uno de ellos, tentó la pequeña cima que tembló tímida
cuando fue sacudida…
A continuación,
le sucedió lo
mismo al otro.
Y mis ojos observaban aquel
rostro enmascarado, los gestos de la mano, la erección
de su miembro: El primer miembro desnudo que veía al natural.
No acertaba a articular
palabra. No sé
por qué mi
reacción
era tan silenciosa y sumisa. Nunca un hombre me había
tocado y mucho menos cómo
lo estaba haciendo Davide.
Sus dedos palpaban mi piel,
erizándola,
despertado en mí
sensaciones que jamás
hubiera imaginado. Sentí mi
cuerpo temblar. Sentí
ganas de gritar… Y
un gemido se escapó de
mi boca cuando su mano se abrigó entre los labios de mi sexo. Su movimiento
era lento, de abajo hacia arriba, rozando a milímetros mi piel, percibiendo
mi vello como una capa protectora.
Tumbado a mi lado, no
dejaba de besarme: suave, despacio. Con los labios, con el roce de su lengua…,
con su nariz, con su aliento.
Mi boca se entreabría y
pasaba la lengua por mis labios. Lamía el aire y respiraba agitadamente. Dí un
sobresalto cuando sus dedos, después de abrir mis labios y rozar
largamente aquel botón
vibrante y virgen, se introdujeron en el sepulcro que era el canal casto de mi
sexo.
- Ssshhh –volvió a
sisearme, posando un dedo de su mano libre sobre mis labios.
Seguía
sintiendo ganas de gritar y las lágrimas empezaron a discurrir por mi
rostro mientras el vaivén
de aquellos dedos jugando en mi interior me hacía elevar las caderas y
prensar las telas de la cama con mis manos.
Al quitar la mano sentí
alivio y falta al mismo tiempo. Davide ascendió sobre mi cuerpo hasta que
su pecho quedó
sobre el mío.
Me secó
las lágrimas
con sus dedos, con una ternura similar a la de una madre con su hijo. Me calmó
con palabras, con siseos…
mientras su sexo, aquella empuñadura recia y potente, la sentía
rozarse entre mis muslos, y aquel contacto duro y persistente chocando contra mi
perla, la que él
había
dejado sensible y receptiva. Y de pronto, sentí como la pared en la que
habían
vagados sus dedos se abría a
su sexo. La sensación
no era la misma.Los dedos parecían fluir a pesar de la resistencia primera.
Ahora, el calado era más
hondo y más
rasgado, incluso incómodo
a pesar de la lentitud de la arremetida.
Su pecho sobre el mío,
subiendo y bajando. Mis piernas, abiertas, acogiendo un cuerpo desconocido, el
primer cuerpo. Su rostro, tan cerca del mío que podía percibir el aliento
atosigado de aquella posesión.
Me aferraba a sus brazos
con fuerza, estirándolos.
Intentaba controlar mi respiración insistida, percibir aquella sensación
desconocida para mí:
Aquella pléyade
de emociones, de estremecimientos, de espasmos que me hacían
convulsionar de pies a cabeza.
Mi cuerpo se entregaba, sin
reservas, en un fuego que me quemaba las entrañas.
Y cuando se detuvo pensé
que todo había
acabado, que el fluido que corría entre mis piernas era el fruto de su pasión.
Era mi pasión:
el efecto de aquellas sacudidas que me habían confundido por segundos y
avergonzado por minutos.
Sonrió
ante mi perplejidad, sin explicaciones, sin objeciones. Y me invitó a
colocarme boca abajo, con mi pecho pegado al colchón,
sin protestas.
Sus manos empezaron a dibujar
arabescos sobre mi piel, desde la nuca hasta el final de la espalda donde las
curvas de mis posaderas, blancas y suaves, fueron deleite para hombre de amante
virgen. Las tomó de
abajo hacia arriba, elevándolas,
y llevando su sexo henchido, grueso y erecto, entre las brevas, hundiéndolo
sin penetrar del todo, acariciándose, frotándose… Recorriendo desde los
belfos, labios hinchados de mi sexo, hasta esa parte de mi cuerpo que no sabía
también
pudiera dar placer para, al final, clavarse en mí, venciendo sus caderas
sobre las mías,
escuchando el chapoteo de los dos cuerpos al rozarse.




.jpg)
.jpg)






.jpg)